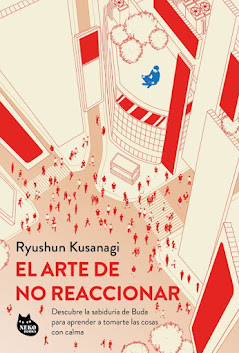Si de verdad queremos que las personas se comuniquen de manera efectiva deberemos atender a dos premisas básicas: la primera es comprender que es absolutamente necesario que quieran hacerlo y la segunda es que se les ha de dejar que hablen de lo que realmente necesiten y les apetezca hablar.
Cualquier actuación que se aleje de estas dos sencillas premisas disminuirá la probabilidad de que esta comunicación exista o, en caso de existir, sea todo lo efectiva [útil] que podría ser, ya que de todos es sabido que las conversaciones, cuando se desarrollan de manera natural, requieren de intercambios de información aparentemente insustancial pero que son absolutamente necesarios para desarrollar la trama empático-emocional que permite intuir las necesidades de cada uno y movilizar las ganas de resolverlas.
Esto es así pónganse como se pongan y piensen lo que piensen aquellos que se empecinan en creen que hablar por hablar es perder el tiempo, que la comunicación cabe en un diseño, que cualquier diseño puede subordinar la voluntad de las personas o que las relaciones interpersonales obedecen a esquemas lineales que deben poder explicarse racionalmente.
Quizás uno de los aspectos más importantes del fabuloso momento en el que nos encontramos es el del final de la hegemonía de la forma de entender lo racional, una manera que venimos arrastrando desde el siglo XVII y que se ha caracterizado por dejar fuera del sistema comprensivo del mundo la dimensión emocional de lo humano y su contribución a la compleja estructura de las relaciones.
Un sistema comprensivo de corte positivista y mentalidad ingenieril tomado como canon de la practicidad y que en cambio ha demostrado ser poco práctico por esa necesidad compulsiva de convertir lo orgánico en mecánico y, de este modo, alimentar ingenuamente "la fantasía del control sin demasiado esfuerzo". La racionalidad suele ser un baluarte que lleva grabado en sus muros la verdadera limitación de aquellos que se protegen en ellos.
Es difícil entender y facilitar los procesos de comunicación, de colaboración o de aprendizaje si no se comprende y se tiene en cuenta su carácter orgánico. Lejos de la linealidad con la que suelen ser tratados estos procesos requieren de aspectos que no se pueden promover sino que emergen espontáneamente sólo cuando se dan las condiciones necesarias. Por poner un ejemplo, uno de sus componentes básicos, la confianza, no se puede inducir sino que sólo cabe esperar que brote como resultado de los microanálisis que se realizan las personas, las unas a las otras, y en las que pueden explorarse aspectos tan variados, como los valores, los propósitos, la experiencia o la forma de conducirse habitualmente. Aspectos que no suelen surgir en los escenarios formales sino que lo hacen en el marco natural de las conversaciones informales que los acompañan.
Invisibilizar o negar esa realidad en el diseño de procesos de colaboración, aprendizaje organizativo o comunicación viene a ser como negarle a la planta la luz necesaria para que lleve a cabo la función clorofílica.
El secreto para promover la interacción productiva entre personas está en facilitar el sustrato donde puedan crecer estar relaciones y no en cultivarlas dirigiendo el crecimiento, tamaño y forma de sus tallos. De ahí que los procesos orgánicos requieran de organizaciones [o sociedades] capaces de gestionar la espontaneidad, es decir la voluntariedad, la naturalidad y la sinceridad de las personas que participan en ellos.
Y este tipo de organizaciones y sociedades que se requieren explica otro de los grandes hitos al que nos lleva el momento actual, a la necesidad de auto-conocimiento, control de los propios miedos y capacidad de riesgo que exige una cultura realmente basada en la confianza. Algo que nos queda todavía un poco lejos.
--
La foto superior es de Gérald Bloncourt [París, 1960]
La que sigue es de Henri Berssenbrugge [Rotterdam, 1910]