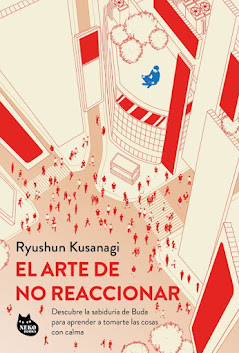Llevamos años invocando al bottom up para cumplir con el capítulo de innovación, colaboración o creación de conocimiento en las organizaciones. Enarbolando la bandera de que el conocimiento está en la base, de que el talento y las ideas residen en las personas, muchas organizaciones públicas han desarrollado programas destinados a abrir escenarios donde sean las propias personas quienes impulsen comunidades de práctica o grupos de innovación.
Se apela a la automotivación y a la voluntad de servicio como motores genuinos de la colaboración y la renovación organizativa, trasladando —de forma más o menos velada— el mensaje de que son necesarios movimientos “subversivos” que rompan el orden formal para generar verdadero cambio. Como si lo deseable fuera que la creatividad desbordara los límites del organigrama sin necesidad de cuestionar ni modificar las estructuras que lo sostienen.
Sin embargo, este discurso, que en apariencia empodera, muchas veces descarga sobre las personas una responsabilidad que no les corresponde en solitario. Se espera que, desde su compromiso individual y sin alterar el ecosistema organizativo, broten la innovación, la mejora continua y la creación de conocimiento compartido. Pero rara vez se acompaña este impulso con transformaciones reales en los marcos institucionales, los sistemas de evaluación, la gestión del tiempo o el reconocimiento profesional.
Esta lógica conecta, de algún modo, con lo que Byung-Chul Han describe en La sociedad del cansancio, cuando afirma que el sujeto contemporáneo ha dejado de estar sometido a un poder disciplinario externo para convertirse en explotador de sí mismo. “La sociedad de rendimiento explota la libertad. En lugar de ser forzado desde fuera, el sujeto se obliga a sí mismo”. Así, lo que parece un gesto de empoderamiento, en realidad se convierte en una forma sofisticada de delegación y de autoexigencia que agota, frustra y acaba erosionando el sentido mismo de la participación.
En este recurrir insistente al bottom up, se obvia que, en las organizaciones verticales, la estructura directiva y de mandos intermedios es la que vehicula los valores reales de la organización, a partir de lo que se puede o no se puede hacer, de lo que se reconoce, de lo que se prohíbe, y de lo que se permite y se potencia. Al insistir en que las posibilidades residen únicamente en las personas, se carga sobre sus espaldas toda la responsabilidad y se evita abordar una cuestión central: ¿sobre quién recae realmente la responsabilidad de estimular y gestionar el talento y el conocimiento de las personas como uno de los activos más importantes de la organización?
Al final, es fácil que la percepción dominante sea que participar en una comunidad de práctica o asistir a la reunión del grupo de innovación es una actividad que compite con las obligaciones del día a día, que “te quita tiempo” de tu trabajo “de verdad”, o que solo puedes permitirte si estás dispuesto a sacrificar parte de tu tiempo libre. Así, el bottom up, lejos de convertirse en motor de cambio, acaba reducido a un gesto voluntarista y frágil, sostenido por la buena voluntad de unas pocas personas.
Cuando el bottom up se convierte en una estrategia de apelación simbólica más que en una convicción real, se corre el riesgo de generar frustración, desgaste y cinismo. Lo que nace con ilusión y energía acaba siendo percibido como un decorado más del teatro organizativo.
No basta con invocar el poder de las bases. Hay que crear condiciones reales para que esa potencia se exprese, se sostenga en el tiempo y tenga consecuencias. La colaboración auténtica no brota de actos heroicos individuales ni de conmovedores logros en equipo fruto de la entrega de sus miembros. Requiere algo más.
Es imprescindible acompañar este mensaje con soporte organizativo y trabajo directo sobre las estructuras de decisión, desde las más estratégicas hasta las más operativas. Hay que trabajar directamente con las direcciones y los niveles de mando, hasta que el potenciar y apoyar estas iniciativas sea una convicción, una función incorporada al valor que han de aportar a sus equipos.
Es tan importante impulsar y dar apoyo a una comunidad de práctica como contribuir a abrir escenarios formales que cuenten con recursos y reconocimiento por parte de la organización. Tan importante es la convicción de las personas sobre el valor de su conocimiento como una cultura corporativa que también esté convencida de ello. No basta con aprobarlo o permitirlo: hay que impulsarlo e invertir en ello. Porque eso es, precisamente, lo que se hace cuando algo se considera verdaderamente importante.
--
Foto de Eugene Golovesov en Unsplash