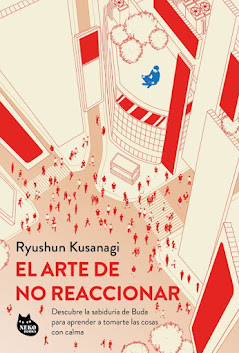En mi juventud profesional, cuando me dedicaba a la formación de formadores, distinguíamos entre cuatro métodos de aprendizaje: expositivo, demostrativo, interrogativo y por descubrimiento.
Ninguno de estos métodos era por sí mismo mejor que otro y su utilización dependía del objetivo de aprendizaje propuesto.
La inadecuación de un método o una técnica no depende de él mismo sino de su relación con el objetivo propuesto y de la pericia y maestría en su utilización, en ambos casos responsabilidad de quien lo utiliza. El método, como un martillo o un cuchillo, es absolutamente neutro, son las personas las que le dan sentido y lo cargan de significado en función de su utilización.
Siguiendo con las analogías podemos pensar también que, del mismo modo que el hecho de reclamar para nuestros tiempos un liderazgo femenino, que impulse unos valores más acordes con el modelo social y económico que necesitamos, no supone en absoluto que lo masculino pase a ser absolutamente inútil, de la misma manera digo, el hecho de reivindicar en las organizaciones unos modelos de aprendizaje alternativos a la formación tradicional no significa en absoluto que ésta haya dejado de tener sentido y no sea, en algunos casos, de utilidad. Significa tan sólo que ha de abandonar su hegemonía y dejar de ser la única alternativa posible a necesidades de las que no parte, que sigue ignorando y para las cuales no tiene respuesta.
Comento esto porque últimamente se habla y se escribe mucho sobre la caducidad o el agotamiento del modelo de formación tradicional en nuestras organizaciones y sobre la necesidad de ceder el testigo a metodologías alternativas que emergen en esta supuesta sociedad del conocimiento. Esto no es estrictamente cierto. Lo que se han agotado no es un modelo formativo sino el estatus principal que éste ha ocupado en un panteón que hasta el momento ha querido mostrarse como monoteísta y que se ha impuesto al margen de su idoneidad y de su calidad, obedeciendo a otros criterios, según como se mire, menos elevados.
Porque la preponderancia actual de la formación tradicional frente a otras formas alternativas y, quizás, más naturales de aprendizaje se debe fundamentalmente a las ventajas que ofrece concederle al aprendizaje un espacio propio en el tiempo laboral y a la consecuente posibilidad de controlar lo que sucede en este espacio. Una manifestación más de esta obsesión por el control derivada de la desconfianza basal en la que están instaladas nuestras organizaciones y, de alguna manera, cualquier relación “formal”.
Así pues, la formación tradicional permite industrializar el aprendizaje haciendo que un grupo determinado de personas reciban los mismos inputs en un mismo espacio y tiempo. Permite también controlar desde los contenidos que se imparten a quien los imparte, pasando por los espacios donde se puede impartir y el tiempo dedicado a hacerlo. Este tema no es baladí, al contrario, es muy relevante en escenarios dominados por la "mentalidad del proceso" y donde el tiempo productivo es de suma importancia frente a otro, digamos, improductivo que conviene tener bajo control y minimizar al máximo.
La facilidad para certificar y añadir al currículum evidencias explícitas de los supuestos aprendizajes a partir de indicadores como la asistencia o las calificaciones obtenidas en pruebas de evaluación, acaban de adobar el predominio de un modelo formativo sobre cualquier otro que se base en la confianza de que cualquier persona es, antes que nada, una persona y, como tal, está capacitada para aprender de manera autónoma cuando está interesada, se sabe responsable y quiere hacerlo.
Otra cosa es que el submundo al que se ha visto confinado y con el que se ha pretendido invisibilidad el aprendizaje informal no resista, por más tiempo, a la presión a la que se ven sometidas las organizaciones en un momento social, cultural y económico que exige sobre todo optimización de recursos, agilidad, implicación y capacidad de adaptación continua desde cada puesto de trabajo.
Una realidad ésta que, aunque esté de moda y forme parte del núcleo de investigaciones, conferencias y discursos organizativos al uso, dista mucho de estar aceptada y asumida en la cabeza de muchos cuadros directivos y en las de las personas que conforman sus equipos. Esto lo saben bien los responsables de formación que intentan hacer algo diferente a lo que se ha hecho tradicionalmente.
Lamentablemente sigue existiendo un gap enorme entre lo que se dice y lo que realmente se hace. La necesidad de potenciar el trabajo colaborativo, la imperiosidad de ser más compasivos e incluso, la inteligencia que se le supone a cualquier persona por el mero hecho de serlo, se esfuma en la mente de muchos cuando ponen, al objeto de esta afirmación, la cara de aquellos con quienes trabajan. Reconocer la importancia de la autonomía, de la iniciativa y del conocimiento experto que poseen las personas no significa que se haga nada para potenciarlo o aprovecharlo. Siempre hay argumentos que justifican la propia excepción, lo cierto es que aunque se proclame que la comprensión humana consiste en un ensanchar la mirada para abrazar el mundo que se pretende entender, las más de las veces, lo que se hace, es encoger ese mundo para que quepa en nuestra mirada.
La dificultad por darle un espacio propio a otros modelos de aprendizaje contrasta con nuestra experiencia más íntima.
Siempre hemos sabido que la formación tradicional en aula no ha sido suficiente para capacitar a alguien profesionalmente y que normalmente se ha apoyado en el aprendizaje informal que se ha dado de manera tácita en el seno de las organizaciones y que sin ser preponderante quizás ha sido mucho más importante.
A lo largo de nuestra existencia, el modelamiento a partir de cómo lo hacen otros, la conversación entre iguales, el leer o el contar historias se hallan entre las principales maneras mediante las cuales hemos aprendido y se han moldeado nuestras habilidades, conocimientos y valores desde la más tierna infancia. Metodologías sencillas que basaban su efectividad en el convencimiento de que la persona posee, de serie, un componente directamente relacionado con la supervivencia y que la hace capaz de separar el grano de la paja e incorporar aquellos aprendizajes necesarios para resolver los problemas que se le plantean o decidirse ante aquellas elecciones que se le presentan.
Estas metodologías para transferir conocimiento y provocar aprendizajes siempre se han llevado a cabo de manera natural y espontánea, sin ningún diseño pedagógico previo. No recuerdo a mi madre preguntarme qué conclusiones había sacado de la historia de Caperucita, ni comprobando qué había entendido. Una vez terminado el cuento, ella se iba dejándome con la cabeza llena de imágenes convencida de que había calado el mensaje principal: no desviarme de sus instrucciones, no atender a propuestas por parte de desconocidos, etc. El hecho de que yo no entendiera cómo Caperucita no se daba cuenta de la cara de lobo que tenía la abuela era totalmente irrelevante, aún más, subrayaba el mensaje de peligro al insistir en que no nos hemos de fiar de aquello en lo que intuitivamente desconfiamos, por mucho que queramos hacerlo.
El aprendizaje informal en las organizaciones ha existido siempre debido, muy posiblemente, a esa manera de hacer que tenemos instalada desde el momento cero de la toma de contacto con el mundo. Por poco que paremos a pensarlo, nos daremos cuenta de que la mayor parte de lo que sabemos hacer lo hemos aprendido fuera de los escenarios “formales” de formación, preguntando, mirando, investigando, haciendo y comprobando.
Esto es algo que, más o menos conscientemente, se ha sabido siempre y se ha tenido en cuenta llegándose a considerar como algo inherente a la suficiencia de cualquier profesional: su capacidad para espabilarse y cualificarse buscando de manera autónoma aquellos recursos formativos necesarios para llevar a cabo el cometido. Eso sí, sin que se vea comprometida su productividad, y esto, a efectos de lo que expondré más adelante, es importante.
Aprendizaje informal en las organizaciones existe y existirá siempre al margen de que se gestione o no, del mismo modo que las personas se comunican, exista o no un sistema formalizado para hacerlo. Cada persona dispone de sus propios recursos más o menos sofisticados o diversos para aprender de su entorno aquello que, por lo que sea, necesita saber o simplemente cautiva su interés.
El gran reto hoy no está en convencer de las bondades de las metodologías de aprendizaje alternativas a la tradicional, ni en diseñar metodologías y tecnología que lo facilite y lo amplifique. Una legión de metodólogos, investigadores, expertos, gurús y atrevidos intraemprendedores ya lo han hecho y lo siguen haciendo incansablemente.
El reto está en hacerlo relevante para la organización hasta el punto de dotarlo de un espacio propio que esté en sintonía con su importancia, que sea potenciado desde la dirección y utilizado por todas las personas. Algo que aún dista mucho de ocurrir de momento.
Por un lado hay una resistencia explicita desde la dirección a suscribir un tipo de metodologías basadas en conceptos muy sensibles desde la óptica industrial de los procesos en la que nos seguimos moviendo. Palabras como autonomía, iniciativa, conectividad y conversar atentan contra el necesitado control, provocan todavía todo tipo de sarpullidos y, en definitiva, despiertan la desconfianza más atávica propia de las culturas estructuralmente verticales.
Cómo hacer que una Comunidad de Práctica sea valorada por su impacto en la transferencia de conocimientos y aprendizaje de sus participantes y no por el resultado en forma del “entregable” que se desprende de ellas, sigue siendo una asignatura pendiente en demasiados casos. Tristemente, la “venta” de Comunidades de Práctica se sigue haciendo principalmente a partir de aquello que puede “sacar” la dirección en forma de producto.
Cómo alinear la dirección con este tipo de aprendizajes es uno de los grandes interrogantes que plantea el llamado cambio de paradigma formativo y todo indica que las posibles respuestas no se hallan en el argumentario continuamente reelaborado desde los gestores de formación sino en revisar el concepto y valor que ha de aportar el liderazgo en el momento actual y capacitar a los actuales líderes en los valores y competencias necesarias para llevarlo a cabo. De la misma manera que una organización basada en los procesos necesita buenos gestores, una organización basada en el conocimiento necesita líderes del conocimiento con recursos para resolver aquellos miedos que paralizan la capacidad de riesgo necesaria para confiar en las personas.
Pero no todo depende siempre de la falta de compromiso con esos nuevos modelos de aprendizaje. Algunas organizaciones que están apostando por este tipo de metodologías obtienen respuestas pobres por parte de los equipos y personas a las que van dirigidas. Parece ser que el medio natural en el que nada “lo informal” es el de la "informalidad" y cualquier movimiento encaminado a “formalizarlo” suele ser la mejor forma de desactivarla.
Es probable que uno de los resultados de la dirección vertical a la que se han visto sometidas las organizaciones sea la infantilización de las personas que trabajan en ellas y que el “ser profesional” no contempla, para algunos, el compromiso con su desarrollo permanente y con el valor añadido que ello ha de suponer para el entorno con el que se relaciona.
No es extraño, si hemos tratado a los adultos como niños a los que hay que guiar, prohibir y controlar no podemos esperar de esa relación una respuesta “adulta” en forma de compromiso. Normalmente las expectativas depositadas en las personas suele ser determinante en las respuestas que obtenemos de ellas. Ya lo advertía Milgram cuando demostró que “las personas toman decisiones irresponsables cuando se les permite pensar que no son responsables de sus decisiones porque una figura con autoridad asume esa responsabilidad”.
No es extraño, si hemos tratado a los adultos como niños a los que hay que guiar, prohibir y controlar no podemos esperar de esa relación una respuesta “adulta” en forma de compromiso. Normalmente las expectativas depositadas en las personas suele ser determinante en las respuestas que obtenemos de ellas. Ya lo advertía Milgram cuando demostró que “las personas toman decisiones irresponsables cuando se les permite pensar que no son responsables de sus decisiones porque una figura con autoridad asume esa responsabilidad”.
Pero también es verdad que la energía de la que se alimenta el aprendizaje informal es la voluntad. Las personas hacen realmente aquello que quieren hacer y esa voluntad es la responsable de que se acerque a un blog e incluso que comenten en él, que naveguen por las redes sociales en sus tiempos muertos sin interpretarlo como “trabajo”, que contribuyan con su conocimiento en una wiki, que hagan aportaciones a foros, que se suscriban a la página de TED, que le dediquen tiempo a un videotutorial, que organicen conversaciones para practicar idiomas a la hora del café o que roben tiempo de sus apretadas agendas para colaborar en los objetivos de una Comunidad de Práctica. Lo que les mueve a hacerlo es la conexión de estos entornos con su ilusión, con aquello en lo que realmente les interesa involucrarse.
De ello se deduce que el aprendizaje informal continuará siendo una variación de lo formal si lo único que hacemos es cambiar los escenarios y la autonomía de las personas para hacer acto de presencia en ellos. Es absolutamente necesario que también se les dé un papel activo en definir los contenidos de estos entornos para garantizar que responden a sus intereses reales e involucrarlas en ellos. Éste es un llamamiento claro a la revisión de las metodologías actuales de análisis de necesidades formativas.
El riesgo, pensaran algunos, está en que no se preste atención a cosas que se creen importantes por parte de quien decide y sabe lo que se debe hacer, pero esto lleva a una respuesta y a otra pregunta. La respuesta es que no lo harán, por muy necesario que sea, si no quieren hacerlo y tienen autonomía para decidirlo, para ello ya se dispone del recurso de la formación tradicional.
En cuanto a la pregunta a la que nos referíamos es ¿cómo hacer que las personas se sepan responsables y sus intereses estén alineados con lo que necesita la organización?
Ahí hay una clave que nos lleva de nuevo al liderazgo.
----
Otros posts relacionados:
Otros posts relacionados: